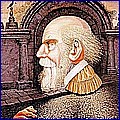
Mi abuelo era un hombre coherente consigo mismo y tolerante con sus semejantes, incluso con quien se empeñara en ser su enemigo, un humanista autodidacta con una profunda fe en la naturaleza humana, convencido de que no existía en el ser humano la maldad, sino tan sólo la enfermedad mental: “La agresividad siempre es síntoma de debilidad, miedo o cobardía, decía. La única cura para el odio es no seguir alimentándolo con más odio. Poco más que la capacidad de hablar nos diferencia del resto de los animales, si no hacemos uso de esta capacidad nos estaremos condenando a nosotros mismos a la prisión de nuestros fanatismos”.
Era considerado por algunos de sus vecinos un hombre
sabio y por otros tan sólo un chiflado con ideas raras, pero todos le respetaban
y apreciaban su indiscutible honestidad.
A veces algunas de sus afirmaciones en las tertulias de
la taberna del pueblo, dichas, como era su costumbre, firme pero pausadamente,
le habían costado algún disgusto, como cuando afirmó delante del cura, que le
amenazó con la excomunión, que no negaba que existiera uno u otro dios, pero que
personalmente consideraba a su cerebro incapaz de concebir lo infinito
simplemente porque era finito. O cuando afirmó que algún día las mujeres
tendrían exactamente los mismos derechos que el hombre o que el comunismo tal
vez fuera una buena idea pero seguramente fracasaría porque muchos de sus
seguidores eran comunistas más por odio a los ricos que por respeto y
solidaridad con los pobres. Sus ideas chocaban con las de sus vecinos por no ser
radicales o excluyentes en una época en que todo el mundo parecía haberse
radicalizado, pero pocas veces dejaban las tertulias malos sentimientos entre
quienes participaban en ellas, tal vez porque la absoluta falta de reproches del
abuelo hacia el que no pensara como él hacía difícil alimentar rencores mayores
que aquellos que se podían disipar con una taza de ribeiro.
Mi abuelo era castañero y heladero, según la temporada del año, en un pequeño pueblo gallego atravesado por un río que, según el dicho popular, cada año se cobraba, irremediablemente, cierto número de víctimas en el altar de sus aguas.
A lo largo del verano de 1936 la macabra sed del río
sería sobradamente saciada.
La locura pareció apoderarse de los vecinos y mientras
unos desahogaron su ira contra quienes habían ostentado el poder durante siglos
manteniéndoles en la miseria, otros cometieron todo tipo de abusos y crímenes
una vez que el pueblo fue conquistado por las tropas golpistas. Todos creían
tener la razón y la justicia de su lado, pero todos mancharon sus manos, y el
mismo nombre de la justicia, de sangre. Si a ninguno se le puede dar la razón en
sus crímenes, la razón histórica de quienes respetaron la legalidad vigente en
contraposición a quienes la violaron resultaba, no obstante, evidente.
Durante aquella terrible guerra mi abuelo salvó la vida
a varias personas de los dos bandos combatientes, aún a costa de poner, en
muchas ocasiones, en peligro la suya y la de su familia. El veía, y se
enorgullecía de ello, personas, no banderas o ideologías, y repetía una y otra
vez, que era totalmente apolítico.
Entre esas personas socorridas por él se encontraban un poeta que acabó sus días exiliado en Méjico y el hijo de un rico cacique local al que se quería colgar, a pesar de su corta edad de trece años, junto a su padre, acusado de haber contratado a los matones que habían apaleado, días antes, a dos trabajadores. También un sindicalista asturiano perseguido por un grupo de falangistas y que pretendía llegar a La Coruña para embarcar hacia Argentina, desde donde le enviaría durante años una carta mensual de agradecimiento a mi abuelo, teniéndole siempre al tanto de los pormenores de su familia; “. . .estos niños, señor Francisco, le escribía, nunca habrían nacido sin su valentía.”
El primer caso de los cuatro en que mi abuelo salvó una vida durante aquellos sangrientos años sucedió una tarde del verano de 1936, cuando una multitud enfurecida intentaba linchar a un militar que se había pronunciado a favor de los sublevados. Mi abuelo le salvó metiéndole dentro de su destartalado carro de helados, teniendo que atravesar después en medio de la multitud que buscaba airada al fugitivo. Uno de los vecinos creyó oír un ruido y le preguntó a mi abuelo qué llevaba en el carro, a lo que éste contestó, con la sangre fría y parsimonia que le caracterizaban, que llevaba unas gallinas que había comprado en el mercadillo esa mañana, al tiempo que salía del interior del carro un cacareo tan natural que hasta mi abuelo dudó por unos segundos si era cierto cuanto acababa de decir.
Aquel hombre permaneció escondido tres días en el
sótano de la casa del abuelo, tres días en los que no salió de su boca ni una
vez la palabra “gracias”, pero sí algunos insultos contra sus vecinos: “Esos
rojos hijos de . . . “ “Ellos creen tener razón tanto como usted, le respondía
mi abuelo, si no nos sentamos los españoles a dialogar y anteponemos la razón a
los odios de cada uno esto puede terminar en una guerra abierta.”. El otro
callaba y miraba con desconfianza a aquel hombre, sin poder comprender por que
le había salvado la vida si no compartía sus ideas. Durante aquellos tres días
mi abuela enfermó por la tensión en que vivía la familia ante el paso de cada
patrulla, ante cualquier ruido en la calle. El abuelo justificó la actitud del
prófugo diciendo que el miedo puede transformar a cualquiera en un ingrato o un
cobarde y que no era lícito exigir a los demás que tuvieran el mismo valor o
fuerza que uno tiene en algunas situaciones ya que todos somos cobardes ante
algunos peligros y valientes ante otros; pero ante los reproches de sus hijas,
que no comprendían que diera refugio a un desconocido que podía poner en peligro
la vida de todos, trasladó al hombre, dentro del viejo carrito de helados que
apenas podía arrastrar por el peso, a su aldea natal, a siete kilómetros, donde
le escondió en un pajar abandonado de la familia, yendo cada día a pie, durante
más de una semana, a llevarle agua y comida.
Cuando al poco tiempo la zona fue ocupada por el
ejército insurrecto, el militar se despidió de mi abuelo diciéndole: "Su
servicio a la patria será recompensado económicamente en cuanto me integre en mi
unidad . . . "
Mi abuelo le miró a los ojos y le pidió lo mismo que habría de pedirles más
adelante a las otras tres personas a las que salvaría la vida:
“Como ha visto somos una familia modesta, pero en mi
casa no falta comida. Me gustaría pedirle a cambio de la ayuda que le he
prestado su palabra de honor de que hará cuanto esté en sus manos por salvar las
vidas que pueda en esta locura de odio que enfrenta a los españoles. Sé que es
usted militar y no puedo pedirle que cumpla su promesa en el campo de batalla,
pero los dos sabemos que está muriendo más gente por venganzas y ajustes de
cuentas que en enfrentamientos armados. Los edificios se pueden reconstruir, la
pobreza pasará, pero cada muerto significará un mundo destruido, y nunca
sabremos si entre los descendientes de esas víctimas estaba el creador de alguna
medicina o vacuna que podía haber salvado millones de vidas. La vida debe ser
siempre sagrada. ¿Tengo su palabra de honor?”
“La tiene,” respondió secamente el militar.
Años después, ya finalizada la guerra, aquel hombre llegó a ser un alto cargo del Gobierno Militar de La Coruña. A fin de conmemorar su victoria, los militares golpistas del general Franco celebraban todos los años un grandioso desfile, encabezando uno de los cuales estuvo el citado militar, que se paseaba altivo en un negro y reluciente automóvil.
Al volver la vista hacia el pedestal de la fuente de la plaza, donde mi abuelo llevaba casi medio siglo instalando a diario su carrito, la mirada del militar y de mi abuelo se cruzaron: mi abuelo permaneció inmóvil, con la mirada fija, quizás meditando sobre los avatares del destino, mientras el militar giraba, al verle, la cara hacia otro lado, al tiempo que se obscurecía su semblante, recordando tal vez lo esperpéntico de la escena de su huida o la infamia de su palabra no cumplida, pues en el pueblo se comentó en los días previos al desfile que él personalmente había firmado decenas de sentencias de muerte de civiles, muchos de ellos sin ningún delito de sangre. El hecho de que se hallara allí, vivo gracias a los ideales filantrópicos de aquel hombre de manos callosas y prematuramente envejecido, no parecía encontrar acomodo en su memoria. Mi abuelo siguió mirando impasible, pero no pudo evitar que las lágrimas inundaran sus ojos; no le dolía la ingratitud, sino el pensar que salvar una vida había significado, por una cruel paradoja del destino, segar decenas de otras vidas inocentes.
Aunque el abuelo siguió viendo personas y no banderas, aquel día se tambalearon algunas de sus ideas, y nunca le volvimos a oír decir que fuera apolítico.