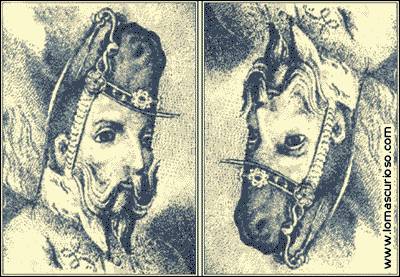
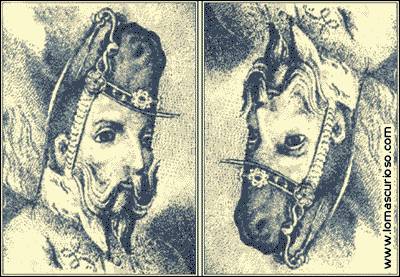
F. A. Vidal
Ella conoció a los dos hermanos el mismo día, con
una diferencia de apenas un par de horas. Eran completamente opuestos, pero
ambos la atraían, de hecho, se enamoró con la misma intensidad de cada uno de
ellos.
Las sutilezas, dudas y temores del comienzo fueron,
simplemente, arrasados por la pasión.
Tras dos años de convivencia ya ninguno de los tres
dudaba que esa forma de vida, esa relación a tres que habían elegido libremente,
era el camino que más felicidad y estabilidad emocional les reportaba, y así
era
como querían terminar sus días. Pero la denuncia de una pobre
vecina
cincuentona, de vida triste y frustrada hasta el hastío, a quien le costaba
recordar ya la última caricia de su marido, y el celo profesional de un
funcionario de la fiscalía, fueron suficientes para destruir, con la mezcla
apropiada de difamación, exageración, morbo y mal disimulada envidia, tan
hermosa relación.
Pagada en días de libertad la supuesta deuda que quienes se dicen representantes de la sociedad creían tener derecho a cobrar, los tres se tuvieron que trasladar de ciudad, comenzar una nueva vida laboral y social, y convivir, ocultándolo como si fuera un delito, su libre elección de alternativa de convivencia.
Las últimas noticias que tengo de ellos es que continúan, parapetados en su formidable buen humor, siendo felices, de hecho, una de las familias más dichosas que conozco.
Tal vez sea eso lo que en el fondo aquella vecina, el fiscal y tantos otros no pueden, por encima de todo, perdonar: que los tres hayan sabido encontrar, a pesar de la opinión carente de derecho de la mayoría, el tesoro de saber ser felices.
De saber, a pesar de todo y de casi todos, vivir.